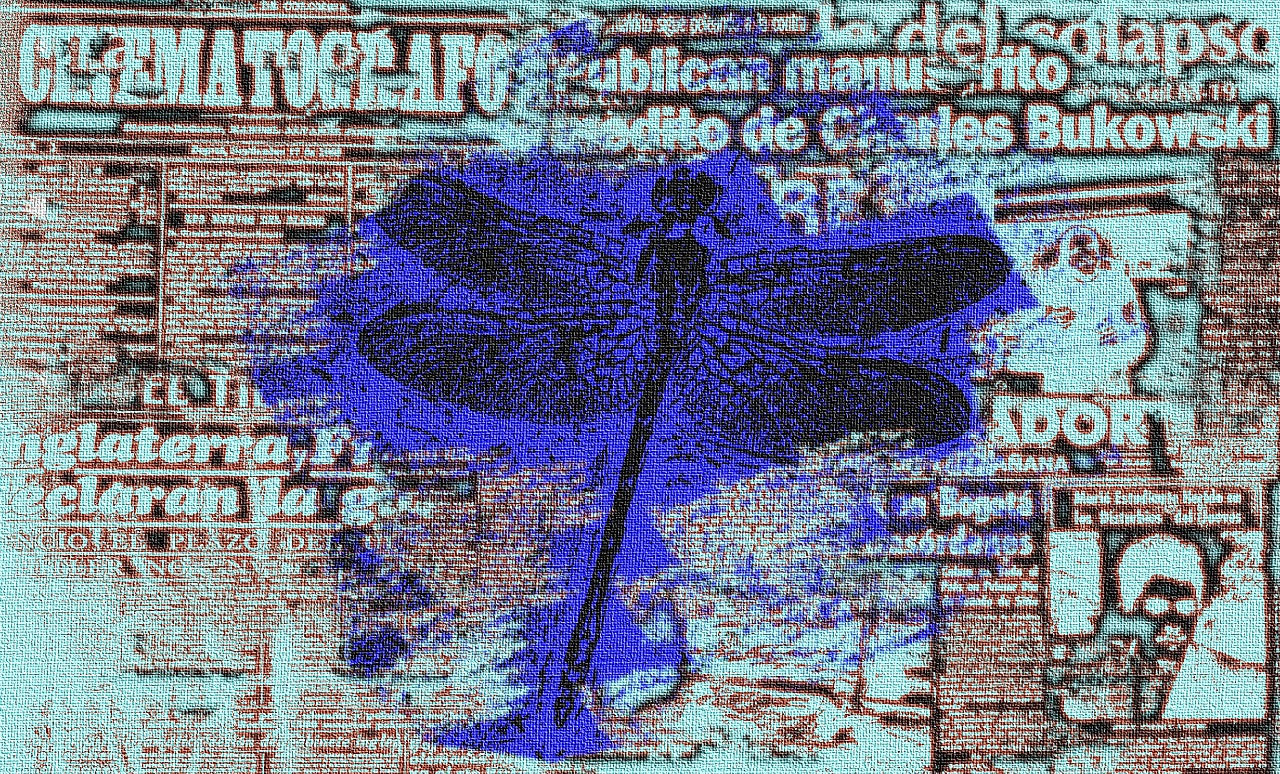
Fotogramas en movimiento; patrimonio audiovisual para la vida
Por Jorge Alejandro Llanos
Dentro de nuestro escaso entendimiento del patrimonio, tanto dentro de sus significados como en sus manifestaciones, existe una rama de la que poseemos escaso conocimiento, pero con la que estamos en constante acercamiento la mayor parte del tiempo; el patrimonio audiovisual. Julián David Correa Restrepo, director de la Cinemateca Distrital de Bogotá hasta el 2016, menciona que el: “Patrimonio es la hacienda que heredamos de nuestros antepasados, es un elemento esencial de nuestra identidad, el patrimonio es memoria y es un acervo fundamental para transformar nuestro futuro”.
Esa herencia, que recibimos de forma material e inmaterial, es la que permite que una sociedad se asiente sobre lo probable a partir de bases sólidas y constituidas a través del tiempo. En este aspecto, el patrimonio audiovisual se expande como un universo que contiene infinidad de contenidos; audio, imagen, sonido y los anteriores juntos, además de tecnología, programas de computación, etc.
Henry Caicedo, arquitecto de profesión con cursos en producción documental y conservación audiovisual, nos permite entender, a partir de su estudio, su vida profesional y sus intereses, una mirada amplia de lo que significa el patrimonio audiovisual. Para el lector alejado de estos temas, la entrevista permitirá un encuentro sutil y a la vez sensible con uno de sus pilares culturales más fuertes, donde se recuesta por las noches al observar imágenes en internet, donde se entretiene en sus video juegos, donde vuela y sueña con su cine, y del que aún no es consiente pero está ahí… a su espera.
Jorge Llanos: ¿Qué entendemos como Patrimonio Audiovisual?
Henry Caicedo: De manera general, entendemos el patrimonio audiovisual como una serie de memorias que han sido registradas a partir de medios audiovisuales. De una manera más concreta y específica, el P.A tiene 4 componentes; el primero son las obras audiovisuales, entendiendo por obra audiovisual una concreción de una idea visual y audiovisual o visual y sonora en una representación artística. Ahí podemos tener programas de televisión, programas de radio, piezas musicales. Por otro lado está la fotografía, el mundo gráfico, el cine y todos los derivados actuales que están manifestándose por la convergencia de los anteriores medios. Ese sería el primer estrato, las obras.
El segundo estrato son los registros, lo que no cabe dentro de una obra natural sino los registros como archivos familiares, que para el siglo XX fueron una manera de acumular información y un registro de las familias ―al exterior como al interior de la sociedad―. Esos registros son un bloque grande; las obras, los registros, unos no profesionales, sumándole lo que rodea la creación, que son los guiones, las fotografías de investigación, registros de campo, libros de producción, los mismo ficheros de trabajo, esquemas de producción muy elaborados.
¿Eso lo complementa?
Claro, y además es una fuente importante de información para lograr entender la obra en su complejidad. Cómo se creó, cuándo se realizó, cuáles fueron los contextos, cuáles fueron los elementos investigativos, porque la obra en sí misma existe, pero también hay una necesidad de entender cómo se crea la obra. Se tiene ese segundo elemento que se deriva de la obra, que es todo el entorno de la creación, pero adicionalmente hace parte la tecnología, todos los dispositivos tecnológicos que permiten que esas imágenes y sonidos puedan ser capturados. Tanto el producto como la tecnología; cámaras, reproductores analógicos o digitales, formatos digitales que incluso se vuelven parte de ese patrimonio.
Por dar un ejemplo, cuando sale el MP3 deja de ser un formato actual y se vuelve un formato descontinuado, se libera el código, pero hace parte de ese patrimonio porque existen en MP3 un montón de cosas sonoras. Hay que sumar la tecnología ―y trasladándonos al mundo físico―, pues incluir los proyectores, las antenas, los satélites, los sistemas de transmisión.
Todo el universo que complementa tecnológicamente la obra también hace parte del P.A. Ahí existe ya un universo muy grande, pero complementándolo se suma una parte vital, que es el conocimiento de las personas que utilizaron esa tecnología e hicieron parte de los procesos creativos, bien sea de las obras o de la tecnología.
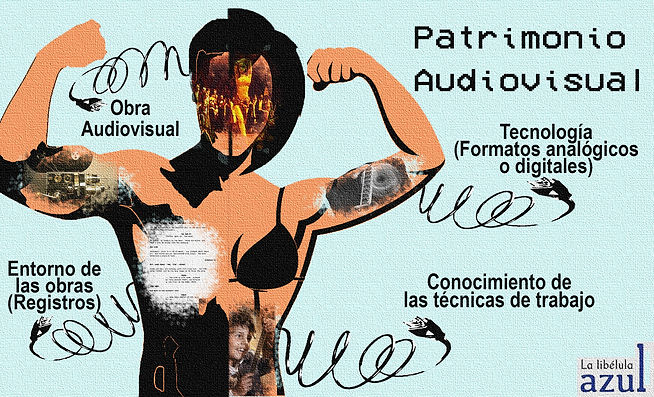
Por ejemplo, si hoy día ya no tenemos casseteras, formatos que pertenecieron a la gloria de la televisión, en cinta grande, 1 pulgada, ¾, betacam, donde se fue achicando el casete hasta volverse una tarjeta minúscula y reutilizable, si no tienes el conocimiento de cómo calibrar las maquinas, cómo repararlas, cómo volverlas a armar, el objeto en sí mismo no funciona.
Tienes las obras, el entorno de las obras, lo que la complementa, la tecnología que hace posible que esas obras existan, y tienes el conocimiento tecnológico en conjunto. Eso es el P.A. Un cuerpo. Ese cuerpo funciona junto pero también separado y cada uno tiene una técnica específica, maneras de preservarse, maneras de entenderse. Por ejemplo, la radio sigue siendo un medio de comunicación por excelencia y nunca va dejar de existir, lo mismo el cine, por más que dicen que está muriendo no está muriendo, se está transformando.
J.LL: Esa constante transformación de la sociedad que produce esa tecnología y de la llamada “guerra de los formatos”: ¿Qué desafíos presenta a la hora de una catalogación del patrimonio?
H.C: Cuando hablas de catalogación tienes que pensar instantáneamente en un paso inicial, y es que el contenido exista en un entorno propicio para que pueda ser catalogado. Es decir, si yo tengo un rollo de una película no lo puedo catalogar realmente, puedo hacer un primer fichaje de descripción o solamente el soporte, el contenido mismo me va dar información de la producción, las fechas, pero hasta que yo no vea ese contenido no podré catalogarlo.
Lo primero que hay que pensar es que esos contenidos se salgan del formato físico para poderlos catalogar realmente, y hoy la catalogación es expandida, funciona como la internet, que se ha vuelto tan exigente con el acceso a estos contenidos que tiene que ser algo muy sencillo, un lenguaje común, pero al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente profundo para que alguien ubique lo que esta buscando. Se cataloga para que alguien lo encuentre, para que ese alguien lo pueda utilizar y reutilizar y apropiarse de ese contenido.
La catalogación es un mundo muy complejo, porque además no se puede sin el contexto. Hay otros términos mucho más técnicos como el “metadato”, que es el dato sobre el dato. Esto para la catalogación es vital, en estructuras de datos tienes la complejidad que todo va creciendo. Un árbol que no crece hacia arriba sino que va hacia los lados y hacia abajo. En el centro está la definición de lo que se está buscando, pero también hay una relación de palabras y de distintas cosas.
Por ejemplo, cuando buscas “presidentes”, te tienen que aparecer todos los presidentes de todo, luego dices “presidentes de Colombia”, y salen todos los presidentes de la historia del país, luego buscas “presidentes de Colombia Siglo XX”, y se va poco a poco reduciendo. La catalogación debe servir para que la estructura misma de los datos permita las múltiples búsquedas y puntos de acceso. Y cuando se habla dentro de un ambiente de producción es más complejo. Hay muchos usuarios al tiempo jalando esos contenidos, ya no son soportes, ya nos salimos del soporte y están los contenidos.
Por ejemplo, en el caso de un canal de T.V un periodista puede estar en la China accediendo a un contenido que está almacenado en Francia y va ser transmitido aquí en Bogotá. Es una dinámica en que todo debe estar muy bien estructurado, muy bien organizado, pero exige un primer paso; la digitalización.
J.LL: ¿Existe una legislación clara para la protección del Patrimonio Audiovisual en Colombia?
H.C: Afortunadamente sí. Todo se remonta a la Ley 397, que es donde se crea el Ministerio de Cultura. Allí se fija un horizonte sobre el patrimonio cultural, y dentro de ese horizonte está el patrimonio de imágenes en movimiento. Esa ley es de 1997, y ese patrimonio define, de alguna forma, una ruta especifica que dirige a lo que actualmente está. El año pasado sale la resolución 3441 del 2017, que es una resolución que remonta a esta ley, que es la ley general de cultura, y comienza a reorganizar las funciones y competencias de las entidades responsables del patrimonio.
Afortunadamente Colombia sí ha hecho trabajo, haciendo la tarea con mucho rigor. La institución más comprometida con ese tema ha sido el Ministerio de Cultura. Ahí también se acopla la Ley general de archivos, la Ley de Bibliotecas, la Ley de Patrimonio, y de alguna manera todos esos antecedentes han permitido que hoy en día tengamos una legislación muy clara acerca de lo que se debe hacer. Es necesario, eso sí, mas divulgación, y que la gente sea consciente de cuál es ese tipo de patrimonio; patrimonio artístico, arqueológico, arquitectónico, pero no vemos como algo importante el patrimonio audiovisual y sin embargo nos rodea todos los días.
También este tipo de ruta viene de la UNESCO. Allí se ha hablado del tema desde 1980, adaptándose a los años y trazando una ruta definida, trabajando en la transición del siglo XX al siglo XXI y cómo hay que irse adaptando, cuáles son las nuevas competencias, los nuevos retos y Colombia ha estado conectado con eso, las instituciones competentes han hecho un esfuerzo y han transmitido esa información hacia un cuerpo legislativo lo suficientemente fuerte para que otras instituciones puedan salvar el patrimonio desde la vía jurídica.
Es como decir: «¡Hey, esto es una resolución y hay que hacerlo!» Es una directriz, esto me dice que el patrimonio audiovisual es lo fotográfico, lo gráfico, lo sonoro, lo radial, el videojuego, los códigos de programación, entonces hay que preservarlo. Tenemos que preservar la tecnología y encontrar la manera de sistematizar ese conocimiento sobre esas tecnologías. Y eso hoy día lo define nuestra legislación.
El problema, entonces, sería de divulgación y apropiación…
Creo que es un problema más de divulgación. Que la gente sepa que existe, sea consciente de que las imágenes en movimiento y los sonidos hacen parte de su patrimonio, así como los edificios, como las esculturas, como los parques, esto hace parte de su patrimonio y de su memoria colectiva. La memoria se construye por medio de todos, es lo que hace que trascienda y llegue al futuro. Es una cosa viva, que está latente.
J.LL: En un momento como este en que la producción de imágenes y contenidos audiovisuales es tan desmesurada, ¿Cómo saber qué se debe preservarse y qué no? ¿Existen algunos criterios?
H.C: Claro, existen unos criterios que son generales para el patrimonio en todas sus representaciones. La relevancia histórica, si es representativo de una cultura, pero además, algo específico para el patrimonio audiovisual es su caducidad. Si está en un soporte que está caducando o que ya es obsoleto, ahí ya hay una prioridad para rescatarlo. Para hacer un paréntesis, si miras hoy día lo digital, que su composición es binaria, unos y ceros ―más los códigos que hacen que eso se represente en lo que vemos―, eso lo hace mucho más frágil, y haciendo la analogía con soportes que estuvieron en el siglo XX como el nitrato de celulosa ―que era inflamable y quemaba teatros―, cuando encuentras un soporte de nitrato estás con un abuelito que sobrevivió y tienes que salvarlo. Tengo algo que está muy frágil, pero si yo lo comparo con lo digital es igual de frágil.
Si nosotros lo vemos desde ahí, es muy importante tener la claridad de la valoración del soporte en el que está. Lo digital es igual de frágil y en total cambio constante, formatos que se transforman, se borran. Si está en un medio físico toca migrarlo a otro nuevo. Esos criterios de valoración van reforzados con un valor histórico, cultural, representativo de una sociedad y adicional a eso unos valores tecnológicos como soportes obsoletos, medios de alto riesgo de pérdida y que estén en gran estado de deterioro. Se salva lo que está en mayor riesgo de perderse.
Aquí se suma otra cosa, a nivel mundial ya hay una ruta trazada para el 2025 por parte de la FIAF, Federación internacional de archivos Fílmicos, quienes se reunieron en Australia y trazaron una ruta donde cinta magnética que no haya sido digitalizada para entonces, está perdida. Obviamente, la tecnología está saliendo, se está dañando, ya no hay maquinas, no hay técnicos, no hay entornos propicios, no existirán máquinas de proyección a futuro. Ahora la prioridad es recuperar las imágenes en movimiento que estén en cine por esa nostalgia, por el soporte, pero el video ya dijo: «¡Hey! Si no me digitalizan ahora, me voy a perder». Estamos hablando de años 60s, 70s, 80s, 90s, 2000s, más de cuarenta años de historia de la humanidad.
No es tanto salvar lo que se pueda sino exigir una responsabilidad, manejar recursos enormes, etc. El mejor ejemplo a nivel colombiano es Señal Memoria, una instancia de RTVC. Señal Memoria es ese gran archivo de la televisión pública, y ellos ya emprendieron con propiedad un proyecto de preservación de la televisión pública de grandes magnitudes. Están digitalizando video, cine, catalogando.
Otra institución maravillosa es la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que tiene más de 30 años y que también ha apoyado estos procesos. En sus inicios fue la gran recolectora de todo lo que iba apareciendo, pensando en un futuro donde ya fuera mucho más grande, mas estructurada la forma de trabajo, para poder dejar esos productos para el futuro. Uno preserva para generar acceso, no para guardar y dejar ahí, se preserva para dejar la puerta para que otros lo consulten, lo optimicen, etc.
J.LL: Pensando en un futuro consumido por la tecnología, donde esta abarque más allá de los niveles actuales, pensando en la inteligencia artificial, la realidad aumentada, etc.: ¿Cómo considera que va a ser el tratamiento que va recibir este patrimonio audiovisual?
H.C: Yo no sé si ser pesimista u optimista, por ejemplo, lo que está pasando con la I.A es que ya está metida en los archivos, como una ayudante que extiende las capacidades del ser humano, tanto de relacionar como de armar bases de datos, reconocimientos faciales, la geolocalización, y ese gran catalogo que te permite acceder a ese patrimonio. Este patrimonio se vuelve patrimonio realmente cuando tengo acceso a él y puedo verlo, puedo sentirlo, puedo tocarlo, puedo reutilizarlo para hacer otra obra.
Visto desde otra manera, yendo a otras cosas como la realidad virtual, la tecnología se vuelve algo que te pones. Tienes el reloj, algunos tatuajes que miden el nivel de azúcar, que se vuelven ondas de sonido y pueden ser reproducidos. Los microchips que se meten en los dedos con información, los lentes de contacto. Estas visiones donde tienes dispositivos en el ojo y puedes grabar, guardar, retroceder, que ya está pasando, es una realidad.
Uno dice como «bueno, todo eso va estar guardado en algún sitio, hoy lo llamamos la Nube», ―seguramente se seguirá llamando la nube―, el problema es que toda esa información está siendo guardada por alguien y eso va ser difícil, el hecho de que ese patrimonio personal, que además es privado, pueda constituirse como un patrimonio colectivo, habría que esperar mucho tiempo para que esas nubes se caigan, se vuelvan obsoletas, y esa información se vuelva patrimonio público.
Pero ahí entramos en otros problemas como la propiedad intelectual, el derecho de autor, la privacidad, yo también tengo derecho a que mi vida digital sea borrada. Creo que entre más se construya va ser más complejo diferenciar esas barreras, y en Colombia estamos sometidos a las transformaciones tecnológicas, nosotros no producimos tecnología y eso nos hace dependientes. Si allá cambian, aquí cambiamos por ansiedad, por goma, por tener lo último, y desechamos ―lo que quedo atrás no importa―, ahora viene lo mejor, esa sensación de que todo está mejorando pero no. Ese es un riesgo, que todo se va descartando.
Por ejemplo, hay un caso en particular que es el Internet Arcade en San Francisco, EE.UU, que empezaron a mitad de los 90s a consolidar un gran archivo de internet. Es uno de esos grandes archivos del internet donde hay páginas web que ya no existen, programas de computación, videojuegos, pero también un gran banco de libros, películas, que están ya en dominio púbico o en licencias creativas. Igual yo creo que a la larga, el futuro será un lugar donde se pueda consultar todo lo que logremos crear hoy día, pero hasta que no cumplamos esa deuda histórica del pasado siglo ―de digitalizar todo lo posible del patrimonio audiovisual creado―, no se podrá hacer una memoria histórica y un patrimonio.

Otro rol importante son las instituciones de memoria, los museos, los archivos, las bibliotecas, y también si vamos a esos 3 los hay en otros ámbitos, las universidades por ejemplo tienen todos, que también acumulan información, construyen conocimiento, y en el futuro será responsabilidad de esas instituciones mantener ese conocimiento. Es lo único que garantizará que en 200 años lo que hoy tenemos pueda ser visto. Y además, si estamos hablando de un mundo que está pensándose en otro planeta, algo así como: «bueno, ya se acabó este planeta y ahora estamos pensando que vamos a vivir en Marte». Bueno, listo, ahora ya vivimos en Marte pero: ¿Qué tendremos?
Un poco como la película Wall-e, de esta gente que está ahí mirando en una pantalla cosas. ¿Qué nos vamos a llevar a Marte? ¿Vamos a llevar cosas que nos harán sentir nostálgicos? Pero eso ¿Dónde va estar almacenado? Realmente la no-materialidad del contenido hace que sea más difícil todo, que todo quede en manos de las corporaciones de la información, por un lado, y de las instituciones de memoria por el otro.
J.LL: Usualmente a la hora de catalogar el patrimonio como tal se necesita una distancia histórica. Si hablamos de patrimonio arqueológico, artístico, arquitectónico se necesitaron años para su apropiación institucional. En el caso del patrimonio audiovisual, pensarlo en estos términos es imposible por los constantes cambios tecnológicos que vivimos en un momento tan pequeño de tiempo. ¿Cómo podemos hacer una valoración del P.A dentro de esta lógica? Y ¿Va llegar un punto en que sea imposible catalogar todo, por su sobre-exposición y variedad?
H.C: Yo me separaría un poco de la tecnología para tratar de responder la pregunta. El objeto tecnológico termina siendo desechado, que en todo caso es muy triste. No es algo que se guarda, es un medio. Eso va plantear otro tipo de retos que inclusive hoy mismo los vemos. Por ejemplo, para construir una pila de celular: ¿Cuánto material y proceso hay por detrás? Si yo me desprendo del medio tecnológico y lo dejo a un lado, es probable que en 50 años ya no existan objetos para registrar sino que ya los tengamos incorporados.
Desprendiéndome del objeto y yendo al contenido, esa misma carrera o ese mismo mecanismo de creación hace que lo que se produzca hoy ya mañana sea patrimonio. Hoy puedes producir una imagen histórica, mañana esa imagen ya hace parte del patrimonio audiovisual. Hay que mirarlo desde ahí, esa misma intensidad con la que se generan estas imágenes, estos registros, es muy distinta a la intensidad con la que se crean obras de arte, conllevan otros procesos, una propiedad intelectual, otras complejidades.
Hoy en día nuestra legislación se mueve a partir de obras, y los mecanismos de protección sobre las obras. Hay unos vacíos: ¿Qué hacemos con los registros familiares que han llegado del pasado? ¿Qué hacemos con las obras huérfanas que no tienen dueño? Pero hay una estratificación también, la producción intelectual es la más importante. Pero también es como querer decir: «guardemos todo», pues no, siempre van a prevalecer las producciones intelectuales sobre los registros comunes. Aunque son importantes para entender el estudio de la historia, de un contexto en específico, pero no por encima.
J.LL: Una reflexión del P.A. ¿Cómo apropiarse de ese patrimonio y cual sería un mecanismo de divulgación para que salga de esa vestimenta institucional y se vuelva parte de la vida consciente de los individuos?
H.C: Espero ser justo con la respuesta (risas). Esta apropiación del patrimonio está pasando por un nivel antes de la conciencia ―como un inconsciente―, gracias a instituciones que están trabajando por preservar este patrimonio, como el Ministerio de Cultura o casos ejemplares como Señal Memoria, e instituciones como el Patrimonio Fílmico Colombiano. A eso sumaria las cinematecas en nuestro país; la cinemateca del caribe, la cinemateca distrital de Bogotá, la cinemateca del museo La Tertulia en Cali, ya tenemos una cinemateca en Medellín, en Bucaramanga, y digamos así que de alguna manera hay que reconocer esas instituciones como parte de un patrimonio colectivo que hemos heredado y mirar esas instituciones con interés, con curiosidad, no mirarlas lejanas, porque en realidad esas instituciones están ahí para nosotros y se mantienen con nuestros impuestos, son nuestras.
Las trasformaciones que están sufriendo estas instituciones están mediadas por los cambios tecnológicos y por soportes nuevos que tienen unos contenidos relativamente jóvenes, y es el momento de decir: «¡Hey, eso también es importante! Estos son obras, aquí hay una propiedad». Ya con esa conciencia, esas instituciones se están manifestando hacia afuera la importancia de esto. No es gratuito que el Museo Nacional hoy tenga una pequeña muestra de lo que está haciendo Señal Memoria en su colección permanente.
Por otro lado, está la Biblioteca Nacional, que es la encargada del depósito legal de las obras audiovisuales, tanto de largometraje como de cortometraje. También está el Archivo general de la nación. Tú ya no escribes solamente un texto sino que mandas una foto, un video, los archivos mismos se han enriquecido de otras maneras de documentación. Esto traduce en una conciencia mayor, primero de esas instituciones y segundo de los usuarios que van a empezar a ser más consientes.
Ese es un lado, pero también tiene que existir por fuera de las instituciones. Claro, hoy en día las bibliotecas existen en el mundo real como en el virtual. Las instituciones de memoria también tienen un mundo virtual. Pero no solamente se limita a estas instituciones, por ejemplo los canales de televisión ―el hecho de que uno sea más consciente de lo que está viendo―, pero claro, el mismo afán tecnológico a que la adaptación tecnológica ocurra nos lleva a el centro, que es el manejo de la información. Por ejemplo, los canales de televisión funcionan pensando que sus archivos son el centro de todo, su principal activo.
Aquí voy a introducir otro término que es el activo, el activo económico que es para las unidades de producción, y el activo social que es para la cultura. Todo tiene una conjugación entre estos dispositivos de memoria que viajan en el tiempo, que a través del mismo son valorados o subvalorados o cobran valor a medida que van viajando a través de cada época, pero todo depende al final de algo tan sencillo como ver televisión, reconozcamos que eso hace parte de nuestra cultura. Ir a cine, ser partícipes de esa construcción colectiva, que además se traduce en la conversación posterior de la película y más importante aún, hace que la película viva por fuera de eso.
Hoy día tenemos unas manifestaciones múltiples, ya no hay límites de lo que se puede hacer. Puedes hacer hologramas, mandar discos al espacio (un paréntesis curioso), como hizo el gerente de Tesla, Elon Muskel, quien lanzó al espacio un auto llamado SpaceX, con un disco con información de la tierra, así como la NASA en los 60s lanzó dos sondas con los discos de oro repletos de imágenes, idiomas, libros, que contienen un código para ese ser extraterrestre, que tendrá que ser leíble y entregar una información. Y eso es patrimonio audiovisual.

Por eso digo que estamos antes de la conciencia, porque hay que ser muy conscientes de eso. Vivimos aún muy en la materialidad, pero el patrimonio audiovisual sigue siendo muy… por ejemplo, en este momento están viajando ondas a través de nosotros con información, diferentes frecuencias, pero bueno, llega a un codificador que lo decodifica y te muestra la imagen. Pero está viajando en el aire, es algo muy loco ¿no? También es como esa conciencia tecnológica porque además, parece posible que en el futuro, no sé, nos aburramos de la tecnología. Lleguemos a un punto en que digamos «No, esta mierda no sirve para nada», entonces digitalizamos un montón de cosas que seguramente quedarán en un punto al que todos podamos acceder.
Quizá tengamos un chip en el cuerpo, tener la información adentro. Pero resumiendo, primero hay que ser consciente de estas instituciones, que están ahí para la construcción de la memoria y entender, revisar, conocer el patrimonio cultural. Segundo, apoyar esas manifestaciones, ir a exposiciones fotográficas, leer libros, comprarlos, comprar las películas, ir a verlas, pagar la boleta, ser consciente de los contenidos, si nos trasladamos a eso ahí hay conciencia, porque a la final uno dice «bien, chévere», pero las instituciones son las encargadas de que eso perdure, nosotros estamos por un minuto mientras esas instituciones llevan muchos años y seguirán, son las que permanecen en la cultura.
Luego tendremos que separarnos de las corporaciones de la información, y propiciar, o abanderar que nuestras instituciones sean autónomas, puedan manejar sus propios sistemas de información. Que no sean dependientes de corporaciones.
J.LL: Pensando en ese aspecto, ¿podríamos llegar a un punto en que haya una guerra por la información?
H.C: Puede suceder. El derecho de autor es lo suficientemente claro, hay unos derechos morales que no te puede quitar nadie, y están los derechos patrimoniales, donde se mueve lo económico. Entonces pues todo depende cómo se consolidan estos puntos de acceso a este patrimonio audiovisual, donde puedas interactuar, donde puedas comentar, porque ese patrimonio se va transformar, pensar en lo transmedial se traslada a la pregunta de cómo se accede a futuro, si vas a querer convertirlo en, no sé, un meme, amparado en una legislación que te proteja, o compartirlo. Por otro lado, existe un tema aparte; la legislación está muy coja respecto a los entornos digitales.
El caso de Diego Gómez, que compartió una tesis hace unos años y entró en un pleito jurídico solamente por compartir la tesis. El conocimiento debe ser de acceso libre, es un derecho humano. Entonces hay esos estratos de acceso a la información, de la propiedad, del derecho, porque estamos hablando de obras intelectuales en un nivel. El otro nivel habrá que ver cómo ocurre, que es el colectivo, el común, por ejemplo, yo subo una cosa a Facebook, pero Facebook ¿de quién es? Twitter, que es una fuente de información, una fuente de investigación para el futuro puede servir para saber: ¿qué decía cierta persona, cómo se comunicaba?, esas personalidades digitales que uno no sabe si son reales o no pero son fuentes de información.
Todo lo que se produce en esos entornos digitales es súper importante para temas de análisis, de estudio histórico, pero vuelvo y digo ¿eso dónde está? ¿Eso de quién es? Cuando yo acepto las condiciones, eso deja de ser mío. Hay una necesidad global de guardar los tweets, las páginas web, que nadie lo está guardando pero es importante. Esa es la otra esfera, donde están pasando cosas que ni sabemos que están ocurriendo. Por ejemplo, el hecho de que Facebook este hoy día en un pleito jurídico por el robo de datos, pareciera que por el momento fuera a colapsar y chao. Facebook algún día va dejar de existir, y va pasar.
Se vuelve también un tema de conciencia, ahí es donde yo hablo de ser algo consciente, decir «bueno, ya, entrego mis datos o despierto esa conciencia y me voy». En este maremoto que parece una especie de tsunami de información solo queda el sedimento, lo pesado, el resto se va. Tal vez estamos en eso, enfrentando un tsunami de información, faltaría ver qué es lo que va quedar.


